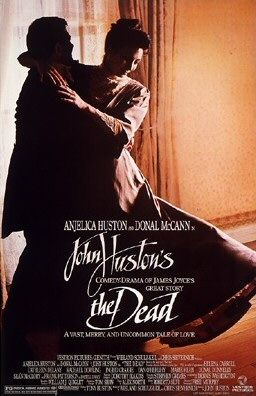Oscurantismo y profanación
El cine de terror, que por naturaleza y motivos que convocan el expresionismo visual, es la cantera idónea para detectar cineastas inquietos, que aprovechan esas posibilidades expresivas para dar un do de pecho a través de la puesta en imágenes, la sintaxis cinematográfica, la edificación de planos y la construcción de atmósferas. Es el caso evidente de Arkasha Stevenson, cineasta de formación fotográfica y de breve recorrido previo en la televisión que firma su opera prima en esta La primera profecía (The First Omen, 2024), en la que además se responsabiliza, junto a un colaborador habitual, Tim Smith, de la manufactura del guion. La primera profecía es una precuela del clásico de Richard Donner La profecía (The Omen, 1976), y como tal es una obra que juega al encaje de bolillos y a los comentarios posmodernos que, por ende, habitan las obras que conversan con antecedentes. Lo hace bien, de forma argumentalmente correcta, y manejando con tiento los diversos e inevitables ardides en las tramas de este corte. Pero si nos cautiva mucho más allá de eso, si La primera profecía es una muy buena película, ello tiene menos que ver con el guion que con las maneras fílmicas de Stevenson.

La directora juega de forma estupenda la baza retro, la de ubicar la historia en el pasado, concretamente en 1971, y en un escenario envolvente, Roma, de la que le extrae sumo partido narrativo. Las ciudades italianas, su vitriolo clásico, a veces sus apuntes decadentes, son lugares idóneos para la edificación de atmósferas, pero el uso específico de este lugar, Roma, en un relato que discurre mayoritariamente en un convento-orfanato y en el que la imaginería religiosa sostiene completamente el relato, funciona a la perfección. Y que la acción discurra en 1971 apuntala esos cimientos atmosféricos, pues el atento encourage de época del filme, e incluso ciertos apuntes sobre el clima social enrrarecido de la ciudad en aquellos tiempos, ecos revolucionarios en lo que sugieren de cuestionamiento de lo religioso, se estampan con efectividad e intención para construir una obra de indudables apuntes subversivos en su retrato de la institución religiosa. Ciertamente, ha pasado casi medio siglo desde 1976 y el cine de terror ha ampliado mucho sus márgenes alegóricos, pero precisamente por eso no es fácil, a estas alturas, encontrar obras que consigan ir más allá de la forma, o de la estética –el jump scare y esas cosas-, y pongan esa estética al servicio de una ética genuinamente subversiva. La primera profecía lo consigue, y la incomodidad que resulta de diversos de sus pasajes –relativos, especialmente, a lo que de traumático anida en un parto, pero también a la complicidad de quienes visten hábitos religiosos con esa violencia— halla una correspondencia discursiva francamente reseñable.

No es este el lugar para efectuar un análisis en detalle de la obra ni, por tanto, de destripar su argumento, pero sí es importante decir que, aunque el filme comente, revise y articule muchas de sus soluciones (ya desde la secuencia-prólogo) mirándose al espejo de La profecía, y especialmente de la mecánica de sus recordados pasajes más truculentos, La primera profecía es, mucho más, tributaria de La semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, 1968). De hecho, tiene mucho de remake inconfeso de la obra maestra de Roman Polanski, con una astuta traslación de piezas, que se llevan del apartamento neoyorquino en la que Mia Farrow languidecía en el filme de 1968 a ese otro escenario, ya a priori más mistérico, del convento romano en el que va a recalar la sufrida protagonista, Margaret Daino (Nell Tiger Free). Stevenson, en su relato del huis clos al que se ve sometida Margaret (por cierto, estupenda interpretación de Nell Tiger Free, con diversas secuencias de mucha exigencia, algunas resueltas en un solo y largo plano), reconstituye la lógica del relato de Polanski; y, sin embargo, se distancia un poco de lo polanskiano en las maneras. Donde el cineasta polaco es más hermético, psicologista y sui generis, Stevenson da rienda suelta a un lienzo expresionista a partir de la excusa del punto de vista, que pronto se hunde en los territorios de la paranoia, la mirada esquinada, desquiciada. La directora sostiene la atmósfera en un trabajado juego lumínico, en una muy efectiva utilización del sonido para sugerir lo inquietante y, sobremanera, juega a placer, cámara y montaje, con soluciones hermosas, por plásticas, y de rotunda elocuencia expresiva, además en una gradación evidente, de la sugerencia a la constatación más pavorosa en el inexcusable crescendo de terror que las imágenes le deparan al espectador.

El cine está hecho de imágenes. Por eso importa tanto lo que he querido aclarar en la primera línea de esta reseña. Después del somero análisis del filme, puedo aproximar algún significado, algunas de las cosas que esas imágenes, por potentes, turbadoras, expresivas en el sentido profundo del término, me han transmitido. La primera profecía es una película en muchos sentidos vitriólica, pero no efectista, porque logra sugerir muchas cosas, que van al meollo del horror. A fe de quien esto firma, es una película que se mueve sobre dos ejes que se retroalimentan: el primero, referido al contexto, nociones del oscurantismo religioso, de lo malditista e inexorable de nociones atávicas, folclóricas, de las tesis católicas, trabadas en la cerrazón del Medioevo; el segundo, la concreción punitiva de todo ello, la profanación del cuerpo de la mujer, esa violación en dos actos, el de la concepción por parte de la Bestia -el primer plano del rostro de ella cubierto por un velo negro, asfixiándose- y después el del parto implacable sancionado por la mirada colectiva, el fatídico ritual de dar luz a la Oscuridad.











 .
.