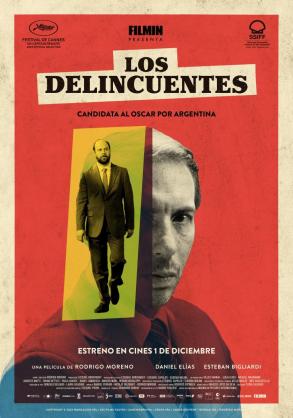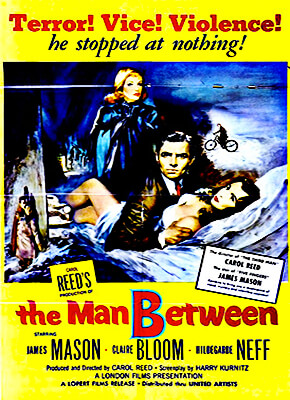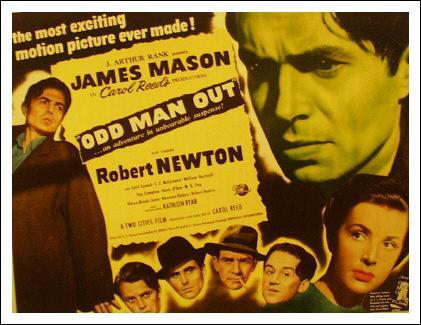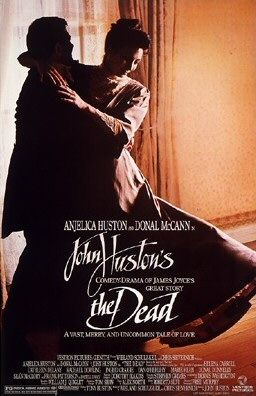El Bien y el Mal. Ayer y Hoy
Viendo la excelente película de Jonathan Glazer, los tan traídos y llevados conceptos sobre “la banalidad del mal” que definiera Hannah Arendt son solo un punto de partida. El filme, muy libre adaptación de una novela homónima de Martin Amis, se centra en la vida de la familia de Rudolf Höss (Christian Friedel), uno de los más relevantes artífices del Holocausto, que residen junto al tristemente famoso campo de concentración de Auschwitz. Como la tesis de Arendt, el recurso del fuera de campo es, en el filme, una premisa o punto de partida: mientras vemos de qué forma, la mar de apacible, discurre la vida de Höss, su esposa Hedwig (Sandra Hülle) y sus cinco rubísimos hijos, solo recibimos breves señales, indicios inquietantes –la magistral arquitectura del sonido, los ribetes sensoriales de la partitura de Mica Levi, los clarividentes emplazamientos de la cámara— de lo que sucede justo al otro lado de aquella opulenta villa. Por supuesto, Glazer asume que todo el mundo está más que familiarizado con el horror de los campos de concentración nazi, con lo que el efecto del fuera de campo funciona de principio a fin como una caja de resonancia, un recordatorio perenne al espectador, y, por supuesto, una forma implacable de construcción desde el “a contrario sensu”.

Sin embargo, decía, Glazer no se limita a proponer una crónica historia o siquiera una especie de nueva vuelta de tuerca al tema del Holocausto desde otra perspectiva. No. Lo que propone una obra fuertemente política. En una entrevista a El Cultural (19/01/2024), el cineasta explica: “Se trata de ver a esta gente como nuestros vecinos, no más misteriosos o inusuales. Trata de nuestra capacidad para la violencia y nuestra complicidad cuando nos disociamos de los horrores del mundo para proteger nuestra propia seguridad, e incluso nuestros lujos. […] Quería hablar sobre el Holocausto desde el presente y encontrar algo más primordial, algo que esté por debajo de todo, como la capacidad del ser humano para la violencia. Y también la “normalidad” de esta gente: no eran anómalos, eran normales que poco a poco se convierten en asesinos en masa.” La estrategia, realmente incómoda, es la de no acercar al espectador a las víctimas, sino a los perpetradores. Y al servicio de esa causa, que es menos radiográfica que alegórica (como buena parte del cine de Glazer), deben leerse casi todas las decisiones temáticas y estéticas de La zona de interés.

Por un lado está la filmación de la vida en el interior de la morada de los Höss. La técnica de filmación, trabajada con el DP Łukasz Żal, consistió en colocar diversas cámaras por el set, utilizando fibra óptica para tener unos puntos de grabación discretos, de modo que los actores no conocían el emplazamiento exacto de la cámara. Como puede colegirse, es una estrategia formal que no se halla lejos de la órbita del reality show, lo que abunda en lo que el filme tiene de disección y, al mismo tiempo, conecta la naturaleza de las imágenes con la actualidad. Igual de deliberada es la cámara casi siempre estática, las composiciones muy geométricas –que son más llamativas en las escenas que discurren en exteriores o en los escenarios que recrean edificios o palacios donde se reúnen las cúpulas nazis—, o, muy importante, la proverbial ausencia de primeros planos. Todo en la puesta en imágenes redunda en la distancia con los avatares de los personajes, con sus motivaciones. Una distancia engañosa, porque interpela al espectador. Una distancia/plataforma de la objetividad solo aparente que propone la forma. Porque Glazer no deja nunca de sugerir sotto voce la violencia que subyace.

En toda esa (falsa) asepsia escenográfica, Hedwig revela muchas veces su mezquindad en el trato, una superioridad de clase que se impone a cualquier moralidad. Pero mucho más apasionante resulta el personaje de Höss, a quien en el primer plano que le dedica la cámara aparece contemplando la belleza de un paisaje fluvial, y que no deja de ser caracterizado como un circunspecto emprendedor, un hombre que jamás pierde el foco, y cuya frialdad va pareja a sus escrúpulos para moverse en el entramado del partido nazi. De Höss, capaz de revelar emociones sutiles (las caricias que le dedica a su caballo, por ejemplo), las imágenes revelan la monstruosidad mediante lo metonímico (el baño en el río que se llena de ceniza) o directamente se sublima: al final, escupe, siente náuseas, podemos pensar que somatiza su crueldad. Estrategias sui generis que se aplican al todo narrativo, incesantes cortocircuitos que Glazer propone al espectador, incesante, a lo largo del metraje, tensando esa constante interpelación al espectador que, en el cierre, recapitula su discurso abriendo la puerta del pasado al presente por arte y magia del montaje.

Entre todas esas estrategias subterráneas, probablemente las más sugestivas son las que podríamos llamar “viajes a la noche” del filme, y que se caracterizan por una muy otra forma de filmar, de naturalizar la imagen, de forzar la iluminación o de mover la cámara en esos episodios o fugas nocturnas. Una, literal: la madre de Hedwig que, de repente, no soporta el peso o la carga de conciencia de vivir frente a los campos de exterminio, y una noche se fuga. Otra, alegórica: el uso de una imagen térmica nocturna que comparece mientras Höss le cuenta cuentos a sus hijos antes de acostarlos, y que reproducen la historia de una chica que intenta ayudar a los cautivos en el campo de concentración. Aunque a priori resulte una opción chocante, o incluso críptica, ese envoltorio onírico, a poco de pensarlo, nos ofrece literalmente el negativo a todo lo demás, una oposición que parte de la radical naturaleza de la imagen y se dirige a la miga del discurso: la presencia del Bien que se revela contra ese Mal campante y totalizador.









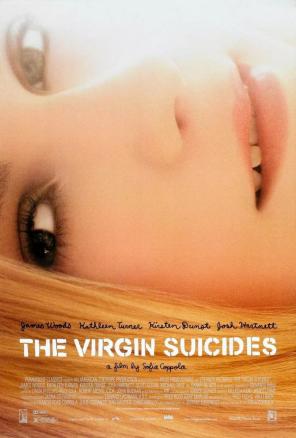
















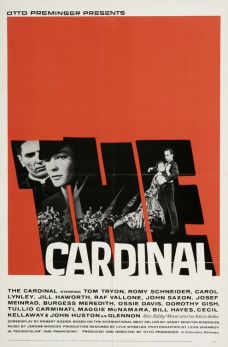
 .
.